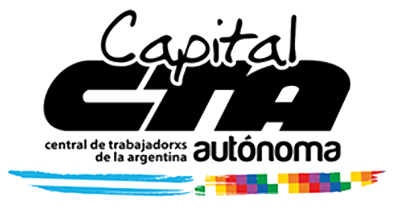No es apenas una consigna política o una proclama que desde el anonimato y el silencio griten las paredes. Bien podría también ser sólo eso, y ya sería una voz atendible por la alcurnia del sujeto al que alude. Es en todo caso mucho más que eso, sin que la residencia del impulsor de la iniciativa en las montañas y en la resistencia a la creciente precariedad de un Estado y de una democracia cada vez más eslogan y hueca de contenido, le quite respetabilidad a la consigna. Es más: penoso ha de ser para las clases hechas al manejo del Estado, que sea desde la orilla de la ilegalidad –y de la ilegitimidad según ellas-, de donde provenga las más ilustre de las apelaciones: la que convoca al de otra parte y tanto tiempo escarnecido y manoseado pueblo.
No es apenas una consigna política o una proclama que desde el anonimato y el silencio griten las paredes. Bien podría también ser sólo eso, y ya sería una voz atendible por la alcurnia del sujeto al que alude. Es en todo caso mucho más que eso, sin que la residencia del impulsor de la iniciativa en las montañas y en la resistencia a la creciente precariedad de un Estado y de una democracia cada vez más eslogan y hueca de contenido, le quite respetabilidad a la consigna. Es más: penoso ha de ser para las clases hechas al manejo del Estado, que sea desde la orilla de la ilegalidad –y de la ilegitimidad según ellas-, de donde provenga las más ilustre de las apelaciones: la que convoca al de otra parte y tanto tiempo escarnecido y manoseado pueblo.
Como habrán reparado los lectores, lo anterior a propósito del debate acerca del modo de refrendar los eventuales acuerdos a los que lleguen la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno de Colombia presidido por Juan Manuel Santos en el marco de las negociaciones para “terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera”. Que por la trascendencia histórica sin igual del momento, la posibilidad de terminar negociadamente una confrontación de sesenta años -no resuelta por la vía de las armas valga la precisión-, con su secuela de muerte, destrucción, despilfarro de ingentes recursos y degradación de las partes en especial de aquella que invoca como razón de su intangibilidad su superioridad moral y jurídica, es algo que se debe revestir del más sólido de los blindajes. Y ninguno más fuerte ni genitor de mayor legitimidad, que el emanado de una Asamblea Nacional Constituyente. No se trata entonces de una bandera del grupo armado. Es una bandera de la razón y de la nación.
La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente no sólo la amerita la indiscutida importancia del asunto y el momento, verdadero parteaguas en la historia de Colombia, sino que lo impone un hecho de riguroso pragmatismo jurídico-político: los acuerdos a los que lleguen las Farc y el gobierno nacional, si es que en verdad son como tienen que ser, para ponerle fin al conflicto, tienen una entidad tal que su implementación mediante la introducción de reformas a la institucionalidad vigente, superan la misma omnipotencia que en nuestro Estado tiene el presidente de la república. Y desbordan su marco de representación de la sociedad , y el temporal de su mandato aún contando con la reelección.
De modo que resulta inevitable considerando además la rabiosa oposición de los influyentes sectores enemigos de la paz, que la institucionalidad adoptada goce de ese blindaje que la haga “más o menos” inamovible. Y decimos “más o menos”, porque cualquier cosa puede pasar: ¿acaso la celebrada Constitución de 1991 promocionada como un Tratado de Paz suscrito por la nación toda, no ha sido objeto de cerca de treinta reformas, la mayoría con el carácter de “contrarreformas”? Qué sería entonces de las innovaciones que se introduzcan en este momento si ellas descansan en apenas leyes, decretos, directivas presidenciales, o promesas juradas de cumplimiento, expresiones estas de la voluntad del Estado que según es uso en Colombia, son simples comodines de ocasión, siempre temporales y fungibles?
Los peligros que se ciernen sobre el proceso de paz que se adelanta en La Habana no parten principalmente –dura paradoja- de los reconocidos sectores abanderados por el ex presidente Uribe Vélez que inclusive han tenido la osadía de hacer de la cancelación de ese proceso su principal oferta para las elecciones presidenciales que se avecinan. El mayor peligro y que mantiene la mesa de negociaciones todos los días a punto de naufragar, viene quién lo creyera, del gestor de ella, el presidente Juan Manuel Santos. Y es que cada día el presidente da claras y desconcertantes muestras de querer congraciarse con el hipertrofiado poder militar que lastra sobre el país, como haciéndose perdonar de él y de los sectores militaristas que constituyen el núcleo duro del bloque en el poder, el pecado de adelantar unas negociaciones que sabe el mandatario, a pesar de explicaciones y la presentación que les hace como de una rendición, son vistas por aquellos con verdadera indignación.
No es de poca trascendencia lo anterior. Insistimos: es la más grave conjura que puede haber contra el proceso de paz, la que cada día lo cubre de incertidumbre. Y las muestras de esa actitud presidencial conspirativa muy en la línea de Uribe Vélez y su facción extremista, son públicas y ostensibles, como midiéndole al interlocutor su tolerancia frente a las condiciones inaceptables e incompatibles con la negociación que en los escenarios más diversos les lanza. Y como calibrando la disposición que tenga de resistir a insultos y provocaciones verbales. Sólo en esta perspectiva se comprenden y adquieren sentido las frecuentes exhortaciones del presidente a la fuerza pública para que cada día y sin desmayar un instante redoblen su cruzada de exterminio contra la insurgencia en diálogos. Y sus reiteradas precisiones en cuanto foro gremial o ceremonia de ascenso miliar hay, de que en La Habana no se está negociando absolutamente nada: ni el modelo económico-social, ni la política internacional, y muchísimo menos la doctrina militar basada en los conceptos de la seguridad nacional, el enemigo interno y la protesta social como asunto de orden público. Y las groseras descalificaciones del ministro de defensa como ventrílocuo del poder militar, descalificando de tajo cualquier posición o declaración plausible de las FARC sobre la paz, adjudicándoles de paso terribles y por fortuna frustrados “atentados terroristas”.
La última salida del presidente Santos en esa línea que sólo da lugar a sospechar que mira el proceso con la misma frivolidad y falta de lealtad con las que lo haría un jugador de póquer para quien la palabra principios no tiene asiento en el tema, fue su intervención en el congreso del partido Cambio Radical, cuando volvió a garantizarle a la alianza derechista gobernante, que allá en La Habana no se estaba negociando absolutamente nada del estado de cosas tan favorable al auditorio y que lo único que se estaba haciendo era “tratar de acordar con esa gente que cambie las balas por unos puestos”. Demasiada porfía del gobierno nacional en querer presumir “pensando con el corazón”, que las FARC-EP están en un proceso de rendición, dispuestas a ser cooptadas y a ingresar al Establecimiento. El gobierno y el bloque en el poder saben, deben saber, que la guerrilla busca integrarse a una institucionalidad sí, pero para ejercer sin armas su derecho a resistirla y transformarla.
Ya antes y muy en el centro del clamor que este artículo recoge, había incurrido el presidente en una grave violación, verdadera burla, del Acuerdo General suscrito por las partes para sentarse a negociar, en cuyo punto Sexto se estipula la discusión de los mecanismos de refrendación de los acuerdos a los que se llegue. Repudiando lo acabado de suscribir, el gobierno en una no disimulada muestra de desconfianza hacia el constituyente primario, con toda malicia se adelantó a imponer en el Congreso la aprobación de una ley que adopta el Referendo como mecanismo de refrendación de esos acuerdos. El presidente nunca ha tomado en serio aquello de que se trata de una negociación en la cual ambas partes tiene voz y voto en tanto iguales en la mesa.
Olvida –o simula olvidar- el presidente, que la insurgencia dialogante reclama en el nuevo escenario de la paz, no una mezquina dádiva del Estado, no un mísero espacio de presencia política que les permita dar por bien justificados ante los suyos los miles de sacrificados que quedaron en el camino, sino que lo que demanda es mucho más que ese espacio con plenas garantías al que de por sí tendría derecho: es primero que todo y ante todo, la adopción de reformas institucionales al inicuo modelo económico, social y político que fue lo que sin discusión, dio lugar al levantamiento armado primero, a su escalamiento después, y a su arraigo en vastos núcleos poblacionales y que le ha permitido pervivir por sesenta años. ¿Por qué tanta insistencia del Establecimiento en presumir no saber eso?
El que a estas alturas del levantamiento y de la negociación para ponerle fin, tenga la insurgencia que precisarle al presidente que por lo que se levantaron hace sesenta años y pusieron miles de muertos, heridos, mutilados y encarcelados no fue para lograr unas curules en el senado, unos escaños en algunos concejos municipales y unas cuantas alcaldías de pueblos, es algo que obliga a preguntarse sobre la sinceridad del primer mandatario con eso de “alcanzar una paz estable y duradera” según reza el Acuerdo suscrito.
El gobierno de Colombia debería reconocer que el grito de las paredes ¡Constituyente ya!, está recogiendo el proceso constituyente que ya, sin permiso del gobierno, se está dando a todo lo ancho y largo del territorio nacional con las docenas de constituyentes populares de carácter sectorial que se han realizado, y con las miles de propuestas que desde los cabildos indígenas, las juntas de acción comunal, los estudiantes universitarios, los de bachillerato, los sindicatos, el movimiento de derechos humanos y los partidos y movimientos políticos de izquierda, se han hecho llegar a La Habana recogiendo la multiforme voz de eso que esta vez sin falsificaciones se puede llamar “el pueblo”.
Y a esa Constituyente Popular auto convocada y en marcha, se acaba de sumar otra que nadie había avizorado ni pudo programar, magnífica muestra de que el pueblo se está apropiando de eso de la soberanía popular de la Constitución de 1991, hasta hoy escamoteada: la formidable respuesta popular a la destitución del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro por el reaccionario Procurador General. Muy dura la tiene este funcionario y el presidente Santos que se frota las manos, ante la posición del constituyente primario que se ha volcado a las calles y las plazas, dando la orden: “al alcalde lo puse yo, y mi voto vale. Petro se queda”.
Alianza de Medios por la Paz